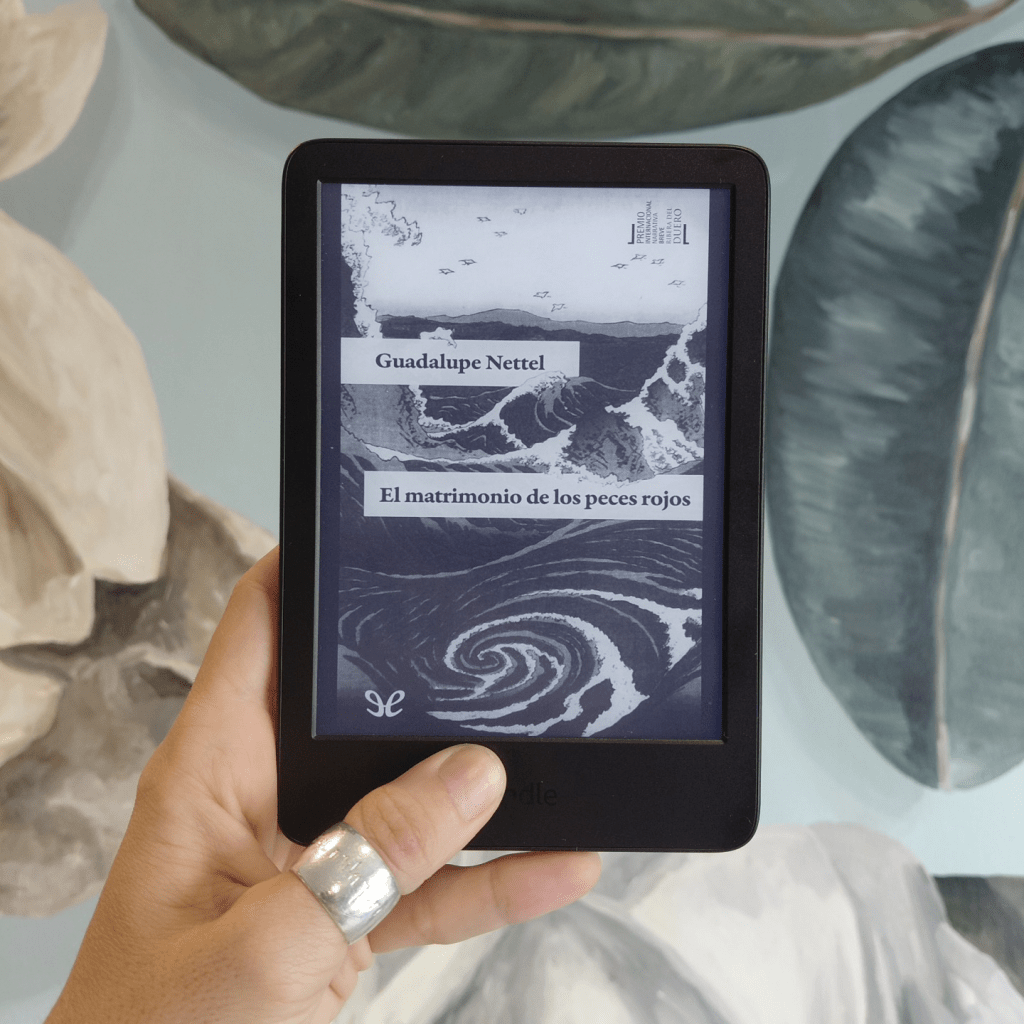Durante el embarazo, y creo que a lo largo de toda mi vida, había imaginado los primeros días en casa, después del nacimiento de un hijo, como los más románticos y maravillosos que podía vivir una pareja. No sé exactamente cómo son en general esos días para el resto de la gente, sólo puedo decir que en mi caso no lo fueron en absoluto. Adaptarnos a la falta de sueño y a la delicada tarea de ocuparse de un bebé implicó un esfuerzo casi sobrehumano. Nunca antes había comprendido con tanta claridad la importancia del descanso ni por qué a los prisioneros que van a ser interrogados a menudo se les tortura impidiéndoles dormir. Me costaba imaginar que, generación tras generación, las personas pasaran por eso.
Tanto mi marido como yo teníamos miedo de dañar a la niña. Bañarla, vestirla, limpiarle la herida del cordón umbilical eran proezas que nos llenaban de inseguridad. Parecíamos dos zombies irascibles a quienes hubieran encerrado con llave en un apartamento. Casi no hablamos durante esos días. Nos turnábamos para dormir y siempre sentíamos que era el otro quien lo hacía más.
Me esforzaba hasta el máximo de mis posibilidades, pero nada parecía suficiente. Mi marido me acusaba con indirectas de no ocuparme de la niña como una madre ejemplar y yo le reprochaba sus recriminaciones.
💬 Fragmentos de «El matrimonio de los peces rojos» de Guadalupe Nettel